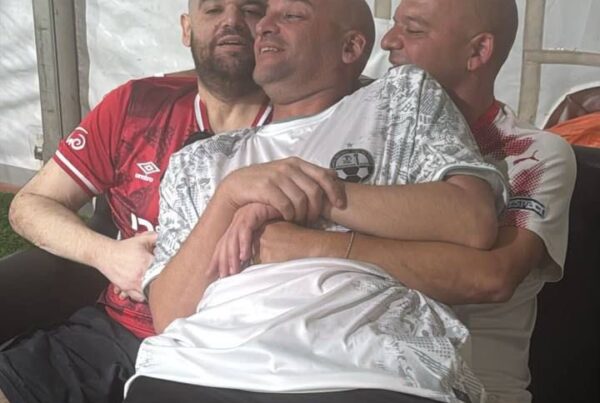En la izquierda Israel se volvió mala palabra. Un insulto. Un tabú. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que la izquierda —comunista y socialista— celebraba el nacimiento de un Estado judío, la autodeterminación de un pueblo trabajador que volvía al campo y al modelo kibutziano. El quiebre empezó cuando, en la posguerra bipolar, EE. UU. y la URSS apoyaron la creación de Israel, pero aquel Estado eligió acercarse más a Occidente que a la Rusia comunista. La Guerra de los Seis Días (y el Mayo francés) resquebrajaron aún más ese vínculo; las guerras siguientes hicieron el resto. Y, como frutilla amarga, estos dos años de guerra en Gaza que comenzaron el 7 de octubre de 2023.
En este contexto aparece Itai. Hablo de Itai no porque me interese él como persona, sino para ilustrar un fenómeno. Para el desprevenido es Itaí, el guaraní; para quien sabe un poco es Itái, el israelí. En hebreo, Itai evoca “conmigo / junto a mí”, y su primera aparición bíblica (¡vaya ironía!) es la de un extranjero fiel que elige ponerse del lado del rey David, Itai el geteo. Una Rut menos citada:
“¡Vive el Señor y vive mi señor el rey, que sea para muerte o para vida, dondequiera esté mi señor el rey, allí estará también tu siervo!” (2 Samuel 15:21).
De Itai, el extranjero fiel de David, a Itai, “nací en el extranjero”. En los últimos días circuló un clip de campaña (https://x.com/ItaiHagman/status/1976378979302150278) donde se presenta “en un minuto”. Lo que sorprendió no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. En vez de “nací en Israel”, eligió “nací en el extranjero”. No es un lapsus: es una decisión. Del lado del público al que le habla, Israel funciona como palabra tóxica. Mencionar a Israel para el seria “pianta voto”. Omite el dato que corta la escucha antes de empezar, aunque ese dato sea innegable: nació en Jerusalén (1983), es diputado nacional por CABA y hoy candidato de Fuerza Patria. Nadie elige dónde nace; sí elegimos cómo contarnos.
Aquí se cruzan dos viejas matrices judías: marxismo y psicoanálisis —patrias simbólicas para despatriados desde el XIX. No hace falta ser freudiano (la “ciencia de los judíos”, según los nazis) para ver que la omisión de Itai es intencional, por él y por su audiencia. Israel es su kriptonita electoral. Pero el silencio tuvo efectos colaterales: despertó más interés y crítica. Para algunos judíos y sionistas, fue vergüenza; para otros, prueba del “judío con auto-odio”. Y del otro lado, aparecieron los de siempre: que si “extranjero”, que si “sionista” que viene a robarse el agua. Ironía perfecta: borrar “Israel” no desactiva el antisemitismo; a veces lo activa más.
A Itai lo conocí en la UBA hace más de una década, cuando estudiaba Ciencia Política, antes de que presidiera la FUBA (2010). Eran tiempos —¿cuándo no?— de tomas. El partido de moda era el suyo: La Mella / Marea Popular. No milité ahí, pero había afinidad. Fui a varias asambleas y lo conocí. No era el único “extranjero”. Ni el único judío. Como tantas veces en la izquierda, los judíos estábamos sobrerrepresentados. Y ahí aprendí la diferencia entre quienes reafirmaban su identidad particular dentro del colectivo “universal” y quienes la minimizaban, o la negaban. Itai era de estos últimos.
Algunos de nosotros leíamos a Michael Löwy (Redención y Utopía) o a Marc Ellis (Hacia una teología judía de la liberación), eran nuestras biblias que convergían nuestro amor por la identidad judía y nuestra ideología política. Nos gustaba cuando en clase aparecía la Escuela de Frankfurt, Arendt, o cualquier rastro de lo judío en los pensadores que estudiabamos. Algunos incluso armamos una agrupación llamada Amós, por el profeta de la justicia social. Para nosotros, lo judío y la lucha por derechos humanos no chocaban: eran la base de nuestra identidad. No ocultábamos ser judíos y muchos también sionistas (y algunos, israelíes).
Pero siempre existieron los “Itai”: israelíes que, por su deriva ideológica, devienen anti-sionistas; judíos para quienes la identidad cultural-religiosa no pesa y prefieren no mencionarla. Y está bien: puede elegir qué reivindicar y qué tapar. Itai pudo haber nacido en Israel (como tantos hijos de judíos argentinos que emigraron en la última dictadura y encontraron cobijo en el Estado judío). Puede tener padres judíos. Pero él decidió no ser públicamente ni israelí ni judío en ese minuto de presentación. Su derecho. Que lo hable con su terapeuta si quiere. Todos negociamos nuestras identidades.
El problema es que, como dijo Sartre, “judío es el que el otro llama judío”. Los “Itai” del mundo pueden intentar escapar de su origen, de una tierra que ya no sienten propia. Pero el antisemita siempre está ahí para recordárselo. Y eso pasó: no solo judíos y sionistas le señalaron el dato; también los antisemitas lo cristalizaron en el cliché del judío oculto que asciende al poder para mover hilos, en el israelí que viene a “apropiarse” de la Argentina. La paradoja es preciosa y cruel: el extranjero por elección terminó convertido en el judío-israelí por excelencia en la imaginación del antisemita.
Itai podía haber cambiado su nombre por Juan, Pedro o Gonzalo, el apellido Hagman por Pérez. Pero Itai Hagman es Itai Hagman: para el judío, para el antisemita y —sobre todo— para sí mismo.
¿Debemos, como judíos y como sionistas, molestarnos o criticar cuando un judío decide no presentarse como tal, o cuando un israelí elige no decir que lo es? Creo que no. No hace falta. Para eso ya están los antisemitas: ellos nunca lo dejarán pasar. Siempre habrá alguien dispuesto a recordarle —de manera cruel o injusta— quién es y de dónde viene.
Y, al final, la vida misma se encarga también de hacerlo. Tarde o temprano, por un motivo u otro, todos volvemos a encontrarnos con nuestras raíces, con nuestra historia, con aquello que creímos poder ocultar o dejar atrás.